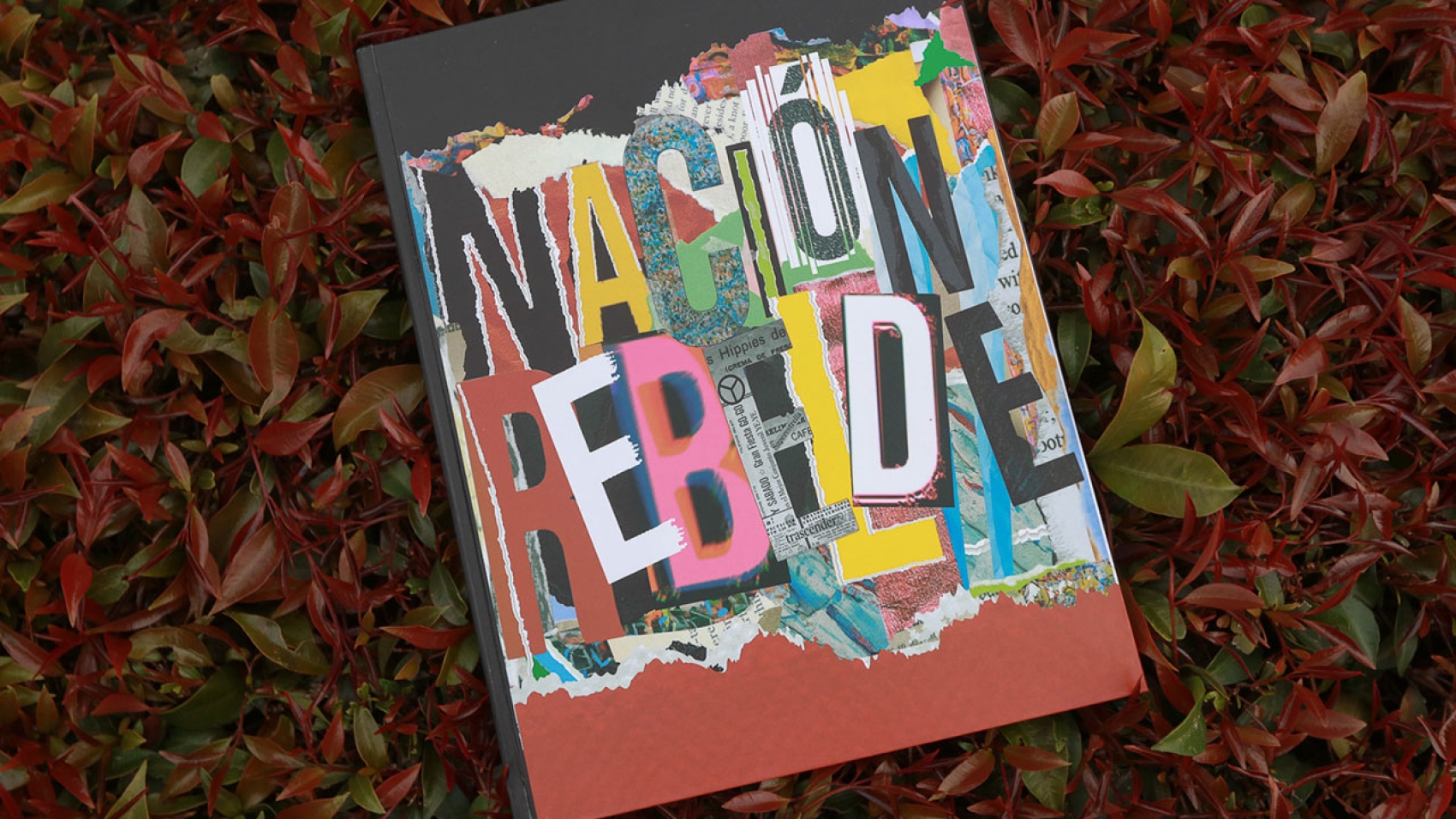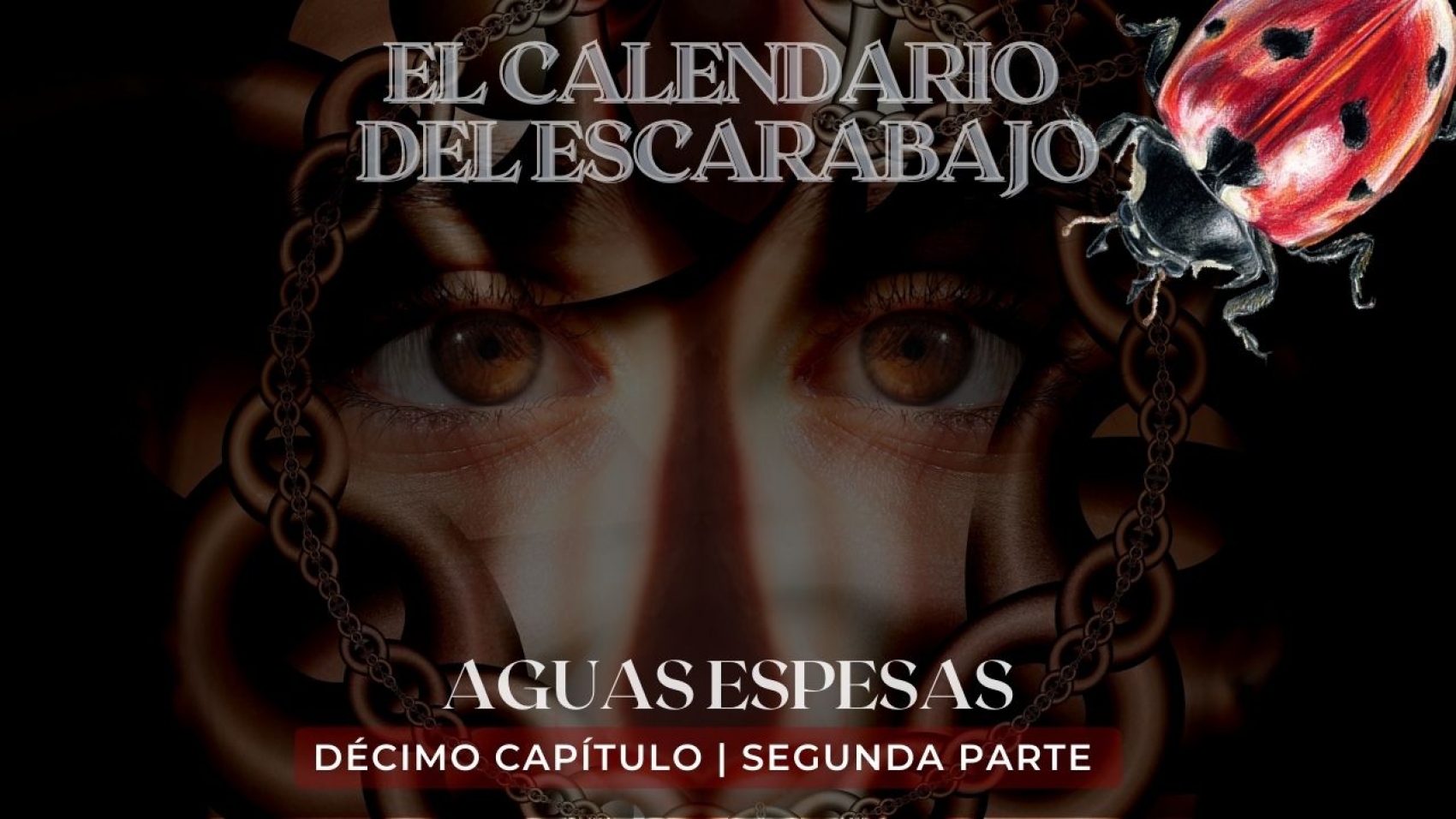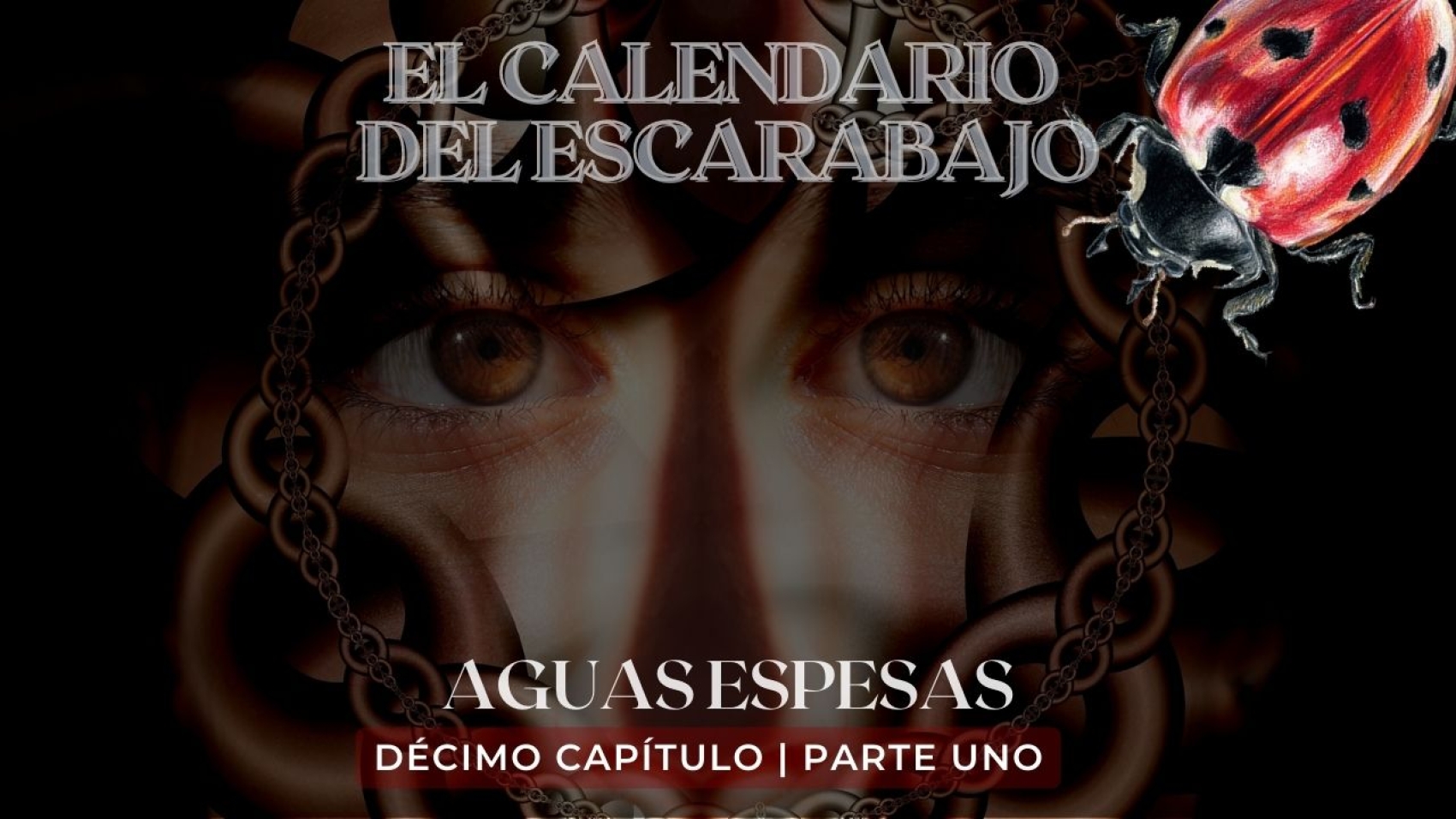«Solo escucho palabras que resuenan como truenos. Me dicen quién soy, destruyendo al que soy»
En línea
Número 3 manejaba una vieja y destartalada camioneta; número 2, de copiloto, buscaba la ruta más rápida posible
Lágrimas de felicidad II
«La pobreza era suficiente para no ser digna de los privilegios que allá abajo tan siquiera valoraban»
Lágrimas de felicidad
«Un beso en la frente despertó a Felipe en esa casa antigua y desconocida, nada de lo vivido había sido un sueño»
Proyectando
«La tarde le daba un semblante de enamorado con un aire de güevón»
Un día especial
«Te amo, eres la mejor del mundo», posteó Luisa de nuevo. Ya había acumulado siete corazones
‘Nación Rebelde’: un tributo a la memoria del Rock en Colombia
«Nada es más luminoso, que el abrazo del fraseo de unas notas musicales y las líricas sentidas que hacen coro en las voces de un pueblo»
Décimo Capítulo | Aguas espesas (Segunda Parte)
«Martín, le regalo a la gorda y déjeme a Jazmín», debería decirle un día de estos.
Décimo Capítulo | Aguas espesas (Primera parte)
Mientras me siento al borde del jacuzzi, miro a Jazmín y su vestidito de baño
¿Por qué no cesa de llorar?
Una reflexión por aquellos octubres en los que jugaba con la primavera; un llanto por aquel amor que ya no está.